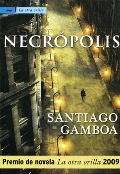Estación final
Hugo Coya (Aguilar, 158 páginas).
Cuando evocamos la Segunda Guerra Mundial, solemos echar mano de ciertos tópicos del imaginario, con algunas variantes: el mundo dividido en dos; Pearl Harbor, Normandía, París, Auschwitz, Hiroshima; Hitler, Mussolini, Churchill, Stalin; la épica de los aliados como salida de la serie “Combate”; la maldad de los nazis; y, sobre todo, la insania asesina que acabó con la vida de millones de civiles, principalmente judíos: tenemos esas fotos en la mente de campos de concentración que alojaban a muertos en vida, o a muertos a secas, y nos trepa por la garganta una emoción que es por igual rabia, lástima y espanto.
Los peruanos comunes y corrientes añadimos dos recurrencias: fue un conflicto remoto que no nos tocó ni un pelo (como si se tratase de una película), por lo que, lógicamente, nuestro país debía –como “hizo”– mantenerse neutral. Pues bien, el libro de Hugo Coya se trae abajo estos últimos mitos, y eso bastaría para agradecer el lance. Pero hay más.
Estación final, según su autor, es el resultado de la curiosidad: en visita al campo de exterminio de Auschwitz, Coya (viejo lobo del periodismo local) se preguntó si entre las listas infinitas de víctimas no se consignaría a algún peruano. Comenzó a tirar de la madeja, preguntando aquí y allá y viajando, revisando libros, diarios y pesquisas previas como las del educador Trahtemberg. Así dio con que, en efecto, hubo un puñado de connacionales que terminó sus días en los campos de concentración nazis, y que bien valía la pena contar sus historias, darles voz para defenderse del olvido. Para pulir su data de nombres, fechas, lugares y parentescos, el autor apeló a las redes sociales, lo que parece que le sirvió por partida doble: lo aprovechó periodísticamente mientras escribía su libro, y marketeramente cuando lo promocionaba. Pero, por favor, no se vaya a caer en la candidez de creer, como algunos afirman, que Coya es el primero por estos lares en usar Facebook y Twitter para fines de investigación o periodísticos. Tampoco tampoco.
Luego de presentar pruebas de la infección fascista y nazi en las esferas sociales y políticas de nuestro país durante los periodos de Óscar R. Benavides y Manual Prado Ugarteche, el autor suelta un petardo de vergüenza: en 1942, se pidió al Perú “neutral” la recepción de un grupo de niños judíos huérfanos provenientes de la Francia no ocupada. Ni siquiera iba a costarle al Estado, pues la comunidad judía se haría cargo de los chicos, de entre 4 y 10 años. El canciller de Prado, Solf y Muro, se negó a darles la visa. Los niños, que hoy serían abuelos, terminaron gaseados.
Una vez puestos en contexto, el autor nos presenta la historia de 23 personas, cuatro familias –infantes o viejos, hombres o mujeres– de origen judío afincadas en nuestro país. Inmigrantes de países y de estratos sociales distintos, que tuvieron hijos que eran tan peruanos como cualquiera. Sucede que estas personas, los Assa, los Levy, los Barouh y los Lindow, como muchos compatriotas de ayer y hoy, decidieron emigrar por la ilusión de un futuro mejor, principalmente a Francia, motor social y cultural del mundo antes de la guerra. Solo que en lugar del progreso, salió a recibirlos la fatalidad.
Emociona la historia de los hermanos Eleazar y Jabijo Assa, que formaron parte de la revuelta de Sorbibor, la única exitosa dentro de un campo de concentración, que permitió el escape y sobrevivencia de muchos, pero no de ellos, que terminaron baleados por la espalda. O la valentía corajuda del cañetano Héctor Levy, que llegó a pelear por Francia en la Primera Guerra, lo que no impidió que termine, como los demás, en Drancy, en las afueras de París, con su mujer y sus hijitos, para ser luego trasferidos en esos trenes infames hacia la estación final del título. O la de la audaz Magdalena Truel, quien sin proponérselo acabó sirviendo a la Resistencia francesa, como falsificadora con fines libertarios. O la de los Lindow, gente mayor, refinada y trabajadora: uno puede imaginarse a todos ellos, ver sus rostros, sus ojos. El lector puede verlos abrazados y sobrecogidos ante el monstruo de la maldad irracional. Y conmoverse. Logro de Coya.
La sorpresa del libro es la señora Victoria Barouh, acaso la única peruana sobreviviente de un campo de concentración (de tres, en realidad). Una muchacha fuerte y, finalmente, afortunada.
Dejando de lado los méritos documentales, el volumen está escrito con un lenguaje pulcro, cosa que agradezco. El autor muestra, e informa al lector cuando le parece oportuno, lo que apoya su afán divulgador. Incluso se atreve a hacer un poco de ficción, y está bien. Sin embargo, aunque por ratos resulta apasionante, por otros la narración se siente estirada para sumar páginas. Como la documentación recogida sobre las víctimas no se halla al mismo nivel, a veces decaen la profusión y la intensidad (y, claro, el ritmo), lo que un poco da la sensación de pata coja en la mesa. Es un libro breve que se puede leer de una sentada. A mi juicio, pudo ser un artículo de unas seis mil palabras en una revista como, por ejemplo, Etiqueta negra. O lo que es (y no más): un librito revelador. En tiempos como los actuales, cuando resulta moneda corriente la violación de los derechos humanos en todo el mundo, su lectura es oportuna. No deberíamos dejar de sorprendernos (y revelarnos) jamás ante la crueldad, la prepotencia y el salvajismo.
Los invitados: el prólogo de Gustavo Gorriti es muy bonito. Marina García Burgos me parece una estupenda profesional, pero opino que sus fotografías que acompañan el libro no aportan nada.
39 soles, disponible en casi todos los sitios que vendan libros.
Sábato
El sábado me pidieron unas líneas a propósito de la muerte de Sábato. Lo que escribí –que tuvo que ser un recortado por los editores del diario– fue esto:
Volví solo al supermercado por el librito. Era el primero que compraba con mi plata, barato, breve y se veía interesante (había crimen). Lo leí con pasión, esa es la palabra. Y luego estuve dos semanas mal. Era 1987, tiempos difíciles por fuera y por dentro, y pasó algo increíble, nuevo: entendí a Juan Pablo Castel. Castel era un poco yo, y viceversa.
Creo que a todos los que leen a Sábato les pasa un poco. Yo tenía 14 años y me marcó para siempre. Ahora que él se murió cuando estaba por cumplir 100 en semanas, los que afirman que se trata de una ironía cruel del destino quizá tengan razón, pero yo prefiero creer que planeó su última acción, ética y estética. Fue siempre vida y obra. Y la hizo.
Próximo libro:
Necrópolis, de Santiago Gamboa